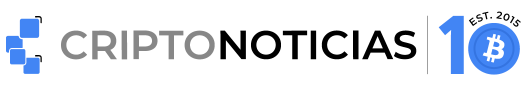-
Muchas carteras de criptomonedas son tan pequeñas...
-
¿Qué pasaría si tu perro se la comiera?
Mario estaba orgulloso de ser un paranoico declarado. Si él hubiera leído en algún foro oscuro de Internet con suficientes seguidores que el famoso sombrerito de papel aluminio servía en serio para protegerlo de lecturas telepáticas, lo hubiera usado sin dudar, incluso en el trabajo. Aunque la verdad Mario trabajaba como programador desde su casa, por lo que difícilmente llamaría la atención.
No obstante, había que darle algo de crédito. Era más paranoico en cuanto a tecnología se refería que en cuanto a conspiraciones, las cuales solía creer a pies juntillas, pero no muchas llegaban a sus ojos u oídos. Estaba demasiado ocupado lidiando con sus paranoias tecnológicas, debido a su profesión.
Todos los equipos que poseía y que podían conectarse a Internet contaban con antivirus potentes, los últimos sistemas operativos, los últimos firmwares, las últimas herramientas de seguridad. Su laptop principal, un diseño caro, venía con hardware para la identificación biométrica… al igual que la cerradura de su casa. Por si acaso.
Usaba Tor, VPNs y toda la parafernalia relacionada antes de atreverse a abrir Google. Y no es que Mario manejara datos demasiado delicados, precisamente: trabajaba para una empresa de videojuegos. Le gustaba mantenerse “protegido”, eso era todo; siempre decía.
A pesar de su excentricidad, Sandra, su novia de tres años, aceptó mudarse con él. Su trío de amigos más cercanos aún seguía mudo de asombro. Querían a Mario, pero habían apostado que Sandra lo dejaría apenas se lo pidiera, harta de… sus cosas. Sólo habían salido de su asombro para preguntarle de qué tamaño la tenía entonces, y él los mandó al diablo.
Ya llevaba dos meses felices en esa nueva casa con Sandra, su perro Marley y sus numerosos cachivaches. Hablemos primero sobre Marley, el mayor desencadenante de la tragedia.
Se llamaba igual que el perro de la película de 2008 (Marley y yo) porque era muy semejante. Mario lo había recogido de un refugio, así que no tenía raza, pero él podía apostar que tenía algo de gran danés o galgo. Era blanco como la leche, con una pequeña mancha negra en el pecho y otra alrededor del ojo izquierdo. Alto, estilizado, de rostro risueño. Su tamaño asustaba, pero era una pérdida como perro guardián: seguro se echaría ante el ladrón para que le rascara la panza. Era bueno que nunca lo hubiera acogido con ese propósito. Para eso estaba su confiable tecnología.
Lo que sí sabía hacer Marley, y muy bien, era mordisquearlo todo. Tal vez no tanto como el perro de la película, pero sí lo suficiente. A sólo seis meses de tenerlo, cuando ni siquiera había crecido por completo, se hartó de reemplazar zapatos y le prohibió la entrada a las habitaciones. Claro que uno no puede prohibirle a un perro hacer nada; con “prohibir” se refería más bien a que hacía todo lo posible por no dejarlo pasar.
Ahora toca contar sobre los cachivaches, o más bien, sobre el único que en verdad importa: la placa de acero inoxidable que Mario siempre llevaba colgada en el cuello. Tenía grabado el símbolo del Ying y el Yang y nada por detrás, o eso parecía. Si la apretabas, la placa superior se desprendía para revelar otra.
Esa placa inferior era lo más interesante del colgante. Tenía grabada una larga línea de caracteres alfanuméricos en letra de molde; caracteres que Mario atesoraba casi tanto como su propio cuello. No porque fueran un recuerdo familiar o algo semejante. En realidad, tras ese simple grabado yacían los ahorros de toda su vida.
Pocas personas sabían ese secretillo, aunque todo el mundo sabía que a Mario le encantaban las criptomonedas. Usaba bitcoin, en especial, y no se cansaba de repetir que era mucho mejor un sistema descentralizado que los malditos gobiernos en junta de los bancos, los cuales no cesaban de espiarlos y controlarlos a todos.
Claro que, en realidad, Mario también se dedicaba a criticar el sistema de Bitcoin y derivados en busca de debilidades, ya que podía. Y esa era precisamente la razón por la que había escogido guardar una llave privada no como doce palabras, sino como un galimatías inentendible, y había elegido una cartera de papel (metal) en lugar de una de esas bonitas carteras frías que parecían pendrives.
Empresas centralizadas producían esos aparatos. Además de esa, en su opinión, falla terrible; las carteritas podían hackearse. No era tan difícil interceptarlas durante su camino de la fábrica hacia el usuario final para dejarles alguna sorpresa, así que prefería no arriesgar su dinero.
La cartera de metal era más confiable, siempre que no la abriera, y confiaba en no hacerlo durante mucho tiempo. Había mandado a grabar su llave privada con un herrero que nada sabía de criptomonedas. Como colofón, siempre llevaba el collar al cuello. Tendrían que arrebatarlo de su cuerpo muerto y frío, ¿y por qué lo harían? A los ladrones les atraía el oro y la plata, no el acero. Sus ahorros estaban bastante seguros: cuando quería añadir más, sólo enviaba más bitcoins a la dirección pública desde otra cartera en su PC, y ya estaba. No había abierto esa cartera en años…
Sólo hubo un problema que no previó: siempre se quitaba el colgante para dormir y lo dejaba en la mesa de noche. Temía ahogarse con él mientras dormía, e incluso si sus infalibles alarmas fallaban por alguna razón, nadie iría primero por esa placa sin importancia.
Dos más dos es igual a cuatro. Supongo que ya lo tienes.
Mario siempre cerraba con pestillo, pero, a veces, a Sandra se le olvidaba. Ella consideraba que ese detalle carecía de importancia porque estaba en su casa y nadie más, aparte de ellos, vivía allí. Nadie aparte de ellos… y Marley.
Sandra, como todos los días, salió temprano hacia su trabajo en el hospital. Era enfermera. Dejó durmiendo a Mario, que odiaba las mañanas, y olvidó cerrar el pestillo.
Su novio abrió los ojos con pesadez un par de horas más tarde, parpadeando con fastidio ante la luz del sol que se colaba por las cortinas de la ventana. La primera visión que tuvo fue el hocico del gran perro olfateando en su mesa de noche y la siguiente fue su cola batiéndose con alegría en el aire.
Gruñó y volvió a cerrar los ojos durante unos segundos definitivos, antes de abrirlos de nuevo con espanto y enderezarse de un bote vergonzoso sobre la cama. Casi en cámara lenta, volvió la vista hacia Marley hurgando en la mesa de noche y, aun sin saber lo que ocurría, pero su instinto gritándole que era algo terrible, exclamó:
— ¡Marley, no!
Justo en ese momento, el perro terminaba de engullir una cadena muy familiar. Luego, se volteó hacia él y sacó la lengua, feliz de verlo. Él percibió con más claridad que nunca como su rostro se enfriaba de un instante a otro. Marley le lamió la mejilla.
Le costó lo suyo levantarse y empezar a revolver todos los objetos en la mesa. Algunos perros comenzaron a ladrar afuera, pero él los ignoró por completo. Estaba en la primera fase: negación. Minutos después, cuando en definitiva no halló la placa ahí, ni tirada en el suelo, ni en su propio cuello, ni debajo de la cama y tampoco en el armario, pasó rápidamente a la etapa de la ira y empezó a maldecir a una larga lista de divinidades de todas partes del globo y de la historia. Uno no sabe cuántos dioses conoce hasta que empieza maldecirlos. ¿Quién diría que hasta se iba a acordar de Kairos?
Marley jamás se había tragado algo de metal. Prefería el plástico y la goma. ¿Qué, por todos los infiernos, le había llamado la atención del colgante? Su olor no sería… o quizás sí que había sido eso, porque justo la noche anterior él había dejado en esa mesa un bol de palomitas; el cual, por cierto, ya ni siquiera estaba allí, sino en el lavaplatos. Maldita sea.
De pronto, cayó en cuenta de que el siguiente paso lógico era correr con Marley hacia el veterinario. Y se dio cuenta también de que ya no veía al perro por allí.
— ¿Marley?
Silencio. Una espina de terror apuntaló su pecho.
— ¡Marley! —llamó, corriendo escaleras abajo.
Otra cosa en que Marley era bueno: en escapar de la casa. Una vez se había perdido durante dos semanas. Había regresado con un corte en la oreja y un insoportable olor a basura. Nunca logró averiguar en dónde había estado con exactitud.
Su terror se calmó cuando encontró a Marley echado cómodamente sobre el sofá de la sala. Soltó un sonido exasperado y se apresuró a acercarse. Claro, desde que tenía el sistema de alarmas e identificación biométrica, su perro no había podido volver a fugarse.
Intentó abrirle la boca, pero solo consiguió unos cuantos lametazos y que acabara huyendo del sofá. Se veía tan fresco como una uva, el desgraciado. Seguro que la placa ni siquiera estaba atorada en su esófago.
Rendido, se dirigió escaleras arriba para prepararse para salir y se sintió más estúpido que nunca. El respaldo de esa llave estaba enterrado bajo el enebro en casa de sus padres y se habían peleado el año pasado. Ellos ni siquiera sabían que estaba allí. Tampoco la había memorizado porque era muy enrevesada, no como las doce palabras usuales. Se prometió que, si salía de esa, haría por lo menos tres respaldos más, aunque tuviera que confiar en alguna odiosa compañía para guardárselos en una bóveda.
Escribió a su supervisor para avisarle que ese día no iba a estar porque su perro se había tragado un pendrive y debía llevarlo al veterinario. La respuesta fue “Jaja, ese Marley es un loquillo”. Casi le dieron ganas de llorar.
Todo fue cuesta abajo a partir de allí.
*
La calle no tenía alarmas, pero sí más perros: esos que había escuchado desde la casa, a los que no había prestado atención. A los que Marley latió una y otra vez, eufóricamente, hasta que se soltó de su agarre y salió corriendo avenida abajo, justo antes de que alcanzaran el auto.
Él se quedó pasmado allí, viéndolo desaparecer en la distancia. Demasiado rápido para él. No dio crédito a la pesadilla durante momentos cruciales. Cuando logró reaccionar, subir al auto y acelerar, Dios sabría por dónde se había ido Marley.
*
— Déjame entender esto: tu perro se comió tu cartera bitcoin. Luego de eso, se te escapó cuando salían de la casa, ahora no tienes idea de dónde está y necesitas de nuestra ayuda para encontrarlo.
—… Sí.
Ricardo, Andrés y Víctor se miraron entre ellos justo antes de largarse en carcajadas.
— Gracias amigos, que lealtad —bufó, de brazos cruzados.
Cuando terminaron de reírse, Andrés fue el primero en hablar:
— Tienes suerte de que sea sábado, idiota. ¿Qué hay de Sandra?
— Tenía turno. Yo planeaba trabajar también, pero… —se encogió de hombros, desdichado.
Víctor le pasó un brazo por los hombros.
— Ya. No es la primera vez que cazamos a Marley. Lo encontraremos, esperaremos a que cague y recuperarás tu placa en un pis-pás. Aunque serás tú quien la limpie.
Lo miró resabido.
— Jamás se había tragado algo de metal. Tengo que llevarlo al veterinario cuanto antes… y mejor para la placa si no pasa por todo su tracto digestivo —torció una mueca.
— Bueno, no lo encontraremos aquí sentados —sentenció Ricardo, poniéndose en pie—. Yo iré al sur. Vic, tú ve al norte. Andrés, al oeste y tú vas al este. Alguno tendrá que toparse con Marley.
*
Era sorprendente, pero habían pasado todo el día buscando al perro en sus respectivos autos, cada uno en dirección distinta. Ninguno había encontrado el más mínimo rastro de él. Era un escapista fabuloso.
A esas alturas, a Mario no sólo le preocupaba la placa. Era probable que sobreviviera y, de todos modos, tenía un respaldo. Marley era otra historia: lo tenía desde que era un cachorro y no habría ningún reemplazo para él. Jamás había tragado metal. Tenía que llevarlo al médico.
Sus amigos prometieron intentarlo también al día siguiente y, en todo caso, empezar a preparar carteles. Esa noche tuvo que contarle lo sucedido a Sandra y aceptó su abrazo consolador, aun así, sintiéndose miserable.
A las tres de la mañana, mirando el techo con ojos como huevos fritos, se le ocurrió otra posibilidad inquietante. ¿Qué tal si la placa lograba sortear todo su camino dentro de las entrañas de Marley y volvía a salir al exterior? ¿Qué tal si alguien que supiera lo que el galimatías grabado significaba se robaba los ahorros de toda su vida?
No durmió mucho esa noche.
*
Al día siguiente, durante un descanso en la búsqueda de Marley, decidió tragarse su orgullo y llamar a sus padres, como le había aconsejado Ricardo. Habían peleado porque no les agradaba Sandra, pero como su amigo le había dicho, siempre podía mentirles. Necesitaba saber del respaldo bajo el enebro.
No que les fuera a decir qué era exactamente, pero lo tranquilizaría saber que aún estaba allí.
— ¿El enebro? ¡Qué va, lo talamos hace tres meses! Construimos ese galpón que tu padre quería. Ahora casi todo por aquí es puro cemento. Apenas si me dejó jardín en la parte delantera —se quejó su madre en su oído, pese a todo, alegre de escucharlo.
A él casi se le resbaló el teléfono de entre los dedos. Su respaldo estaba emparedado, si es que no se habían desecho ya de él. Marley se había tragado el Plan A y luego se había escapado. Dios, que jodido estaba.
*
El lunes, sus amigos, Sandra y él se reunieron muy temprano para pegar carteles con la foto de Marley por toda la ciudad, antes de marchar a sus respectivos trabajos. Él se tomó otro día libre para ir a buscarlo, cruzando los dedos. Con todas sus precauciones, ni siquiera le enfurecía estar a punto de perder a su viejo amigo y sus ahorros. Le entristecía.
Mientras pasaba por un callejón en su auto, recordó que la última vez, aquellas dos semanas de desaparición, Marley había regresado por sí mismo, apestando a basura. Él siempre regresaba, pero esta vez quién sabe si podría. Quién sabe si expulsaría la placa sin más o se habría quedado atorada en su sistema, haciéndole daño. No quería que muriera por ahí, lejos, solo. Estúpido Marley.
Basura. Marley había apestado a basura. Con una corazonada, se desvió hacia las afueras de la ciudad, donde se acumulaba un tiradero temporal de varios edificios. Los camiones nunca daban abasto allí.
Estacionó el coche cerca, respiró hondo y descendió, con dirección a las colinas de porquería. Sólo esperaba no encontrarse con algún amigo de lo ajeno en los alrededores.
Vio varios perros en su podrida caminata hasta que, en uno de los rincones apestosos, atisbó una mancha blanca familiar sobre un montoncito de cartones. Corrió hacia allá.
— ¡Marley! —se agachó a su lado y él lo reconoció, moviendo la cola.
Sin embargo, se veía terrible. No se levantó y chillaba por lo bajo. Probablemente había estado vomitando. La placa seguía allí dentro.
Era un perro pesado, pero lo levantó en brazos hasta el coche. Cerró la puerta, fue hasta el volante y aceleró. Tenía dos cosas importantes que salvar.
*
Estuvo intentando hacer un agujero con los pies en la sala de espera durante toda la cirugía. El doctor le había dicho que mantuviera la calma, pues era casi seguro que Marley se salvaría. La placa, debido a la cadena en realidad, se había atorado en la válvula ileocecal del intestino; según mostraba la radiografía.
No cuando salió la enfermera o el doctor, sino cuando entró a ver a Marley que, dormido, respiraba con pausa; fue que logró respirar aliviado.
— Creo que quería esto de vuelta —le informó el doctor, tendiéndole una bolsa transparente con algo familiar dentro.
La recibió, notando que la habían limpiado de todo mal rastro. La sacó y dudó unos momentos antes de apretar el mecanismo para quitar el Ying y Yang deformado. Quizás la línea de caracteres no había sobrevivido tampoco a los ácidos.
Para su inmensa sorpresa, en realidad, allí estaban. Intactos aún. Se quedó viéndolos durante eternos instantes, esperando a Sandra para volver a casa.
Luego, se soltó en carcajadas incomprensibles. Su perro se había comido su cartera. En definitiva, una bóveda enclavada en montañas lejanas sería su siguiente alternativa. No pasaría por todo eso una segunda vez.
Descargo de responsabilidad: Esta es una obra de ficción. Los nombres, personajes, empresas, organizaciones, lugares, acontecimientos o hechos que aparecen en la misma son producto de la imaginación del autor o bien se usan en el marco de la ficción. Cualquier parecido con personas (vivas o muertas) o hechos reales es pura coincidencia.
Imagen destacada por Richard / stock.adobe.com